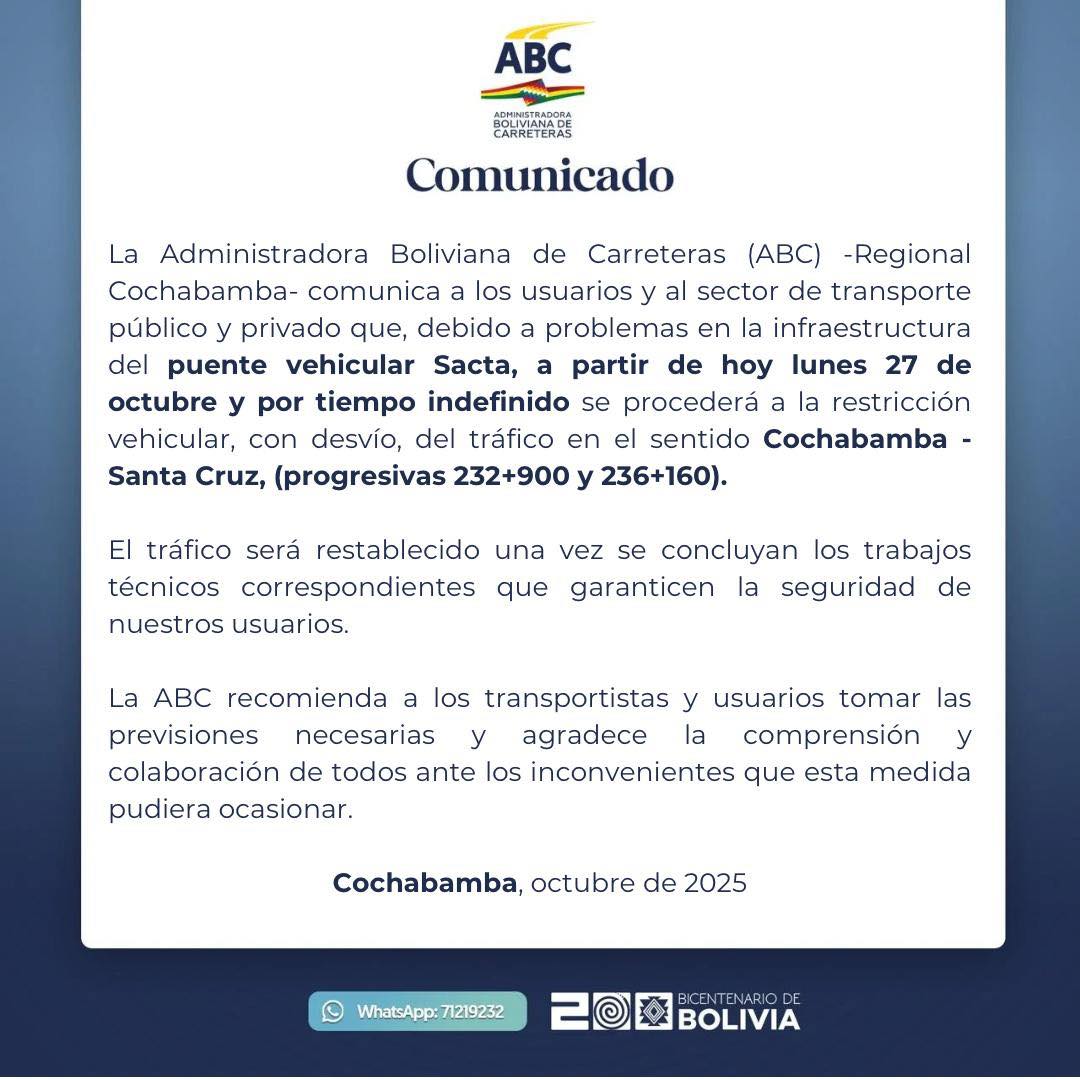Los darwinistas sociales usan la «supervivencia del más apto» como excusa para privatizar tierras o eliminar la red de seguridad social. Pero eso no reconoce cómo funciona realmente la naturaleza.
Los economistas y líderes empresariales adoptan un concepto retorcido de la evolución: las corporaciones y los sistemas sobreviven, dicen, debido a ventajas competitivas, lo que los hace superiores y capaces de dominar (o destruir) sistemas, compañías, personas y naciones más débiles.
Esto, argumentan, hace que los sistemas humanos sean como la naturaleza. Los débiles se desvanecen de los ecosistemas, mientras que los fuertes persisten: la llamada «supervivencia del más apto».
El científico cuya obra inspiró ese término no estaría de acuerdo con ellos.
Impartí una clase en la New School en la ciudad de Nueva York sobre la relación entre cultura y medio ambiente. Como les dije a mis estudiantes, los defensores del capitalismo usan la «supervivencia del más apto» y una percepción incorrecta de la competencia en el mundo natural para justificar la eliminación de las redes de seguridad social para las personas más vulnerables de nuestra sociedad, una justificación implícita, por ejemplo, en las acciones actuales de la administración vigente.
Según mi experiencia, cada vez que alguien cuestiona si la competencia debería ser un valor central —como en el capitalismo—, la gente a menudo dice: «¡Es natural! ¡Solo hay que mirar la naturaleza!».
Pero, ¿y si esta defensa del capitalismo como algo natural es defectuosa y la competencia nunca ha sido la única forma de «sobrevivir» o ser «apto» en un ecosistema? ¿Qué pasa si aquellos que interpretaron las teorías del naturalista Charles Darwin y las aplicaron a las sociedades y economías humanas simplemente seleccionaron selectivamente las partes de la teoría que parecían justificar su agenda?
Darwinismo social
A mediados de la década de 1850, Darwin comenzó a observar y estudiar cómo los organismos y las especies individuales encuentran su nicho. Cuando un animal ha encontrado su lugar y función en un ecosistema, escribió, ese animal ha encontrado su nicho. Aunque las especies pueden competir por un nicho, también pueden adaptarse y cooperar por uno. Una especie es la más apta cuando suficientes de sus miembros han encontrado un nicho dentro del ecosistema donde viven. Y cuando suficientes miembros han encontrado un nicho, Darwin explicó este proceso como «supervivencia del más apto».
En las décadas posteriores a la publicación del innovador libro de Darwin, El origen de las especies, un grupo de pensadores occidentales utilizó su teoría de la selección natural para intentar explicar la competencia feroz y cruel en la sociedad humana.
El darwinismo social, tal como lo definieron, argumenta que los individuos, grupos y pueblos están sujetos a las mismas leyes darwinianas de selección natural que las plantas y los animales. Pensadores ingleses como Herbert Spencer abogaron por esta teoría a finales del siglo XIX y principios del XX, y sigue resonando hoy en día.
El darwinismo social afirma que las clases altas han competido por ser aptas y han ganado el juego de la selección natural. Sugiere falsamente que ciertas clases sociales son superiores, y que la inequidad social y la inacción política son un resultado natural de la competencia.
No debería sorprender que los pensadores colonialistas europeos utilizaran el darwinismo social para racionalizar la presión por reformas progresistas.
Pero tal justificación se basa en un malentendido y una adulteración de las observaciones de Darwin, porque él también había observado el papel igualmente importante de la cooperación en los ecosistemas. La competencia y la cooperación son ambas naturales entre todas las especies.
La cooperación como mutualismo
Es esencial no tergiversar la dinámica del ecosistema para justificar una forma de organizar la sociedad humana.
Según el estudio de la ecología, una relación entre dos especies que ambas se benefician de la cooperación se conoce como mutualismo. Esta relación les da a ambas especies una ventaja que de otro modo no tendrían. El mutualismo es una cooperación biológica que permite a dos organismos mejorar sus posibilidades de éxito y reproducción en el ecosistema.
Por ejemplo, los delfines necesitan la ayuda del atún para encontrar los peces más pequeños de los que ambos se alimentan. Los ecólogos llaman a esto caza conjunta. En otro caso, los pájaros picabueyes se comen las garrapatas del pelaje de los antílopes impala africanos. El picabueyes se beneficia de tener una comida, y el antílope se beneficia de tener menos garrapatas molestas.
La polinización es otro ejemplo: los insectos transportan polen de una planta a otra mientras se benefician de la fuente de alimento de néctar de las flores en las que aterrizan. A medida que insectos como abejas o mariposas aterrizan en las flores para comer, también fertilizan las plantas con el polen en sus cuerpos. El polen se transfiere del estambre al estigma, lo que permite la producción de flores y frutos. Los insectos que polinizan específicamente las plantas a cambio de alimento se conocen como insectos beneficiosos.
La cooperación como adaptación
En El origen de las especies, Darwin describió un proceso en el que ciertas especies prevalecieron sobre otras porque eran mejores en la adaptación. Habían cooperado con otros organismos o con factores no vivos en su entorno para poder sobrevivir. Los ecólogos se refieren a la adaptación como el proceso de cambiar con el tiempo para que un organismo pueda estar mejor preparado para encontrar un nicho y sobrevivir en el ecosistema. Cuando el ecosistema cambia o desaparece rápidamente, la especie se ve obligada a considerar una nueva cooperación dentro del nuevo ecosistema.
Las primeras y más famosas descripciones de adaptación de Darwin fueron sus estudios de los animales de las Islas Galápagos de Ecuador. Después de observar las aves allí, Darwin notó que las formas de los picos de los pinzones se habían adaptado con el tiempo para ajustarse a las formas de lo que se estaban alimentando: flores, insectos, semillas y frutas.
Los camellos también se han adaptado con éxito a uno de los ecosistemas más duros: el desierto cálido y seco. Un camello puede pasar una semana o más sin beber agua, lo que es más de lo que la mayoría de los animales pueden tolerar. Sus cuerpos también conservan agua al no sudar a medida que aumenta la temperatura. Los camellos también pueden durar varios meses sin comida, porque almacenan grasa en sus jorobas. Sin embargo, si el desierto seco de repente se volviera frío y húmedo, un camello no estaría preparado y se vería desafiado a adaptarse rápidamente.
Algunos animales se han adaptado a sus entornos como protección contra los depredadores. Una excelente manera de evitar ser comido por un depredador es camuflarse entre el follaje. Muchos insectos, como la mantis religiosa, han evolucionado para parecerse a las hojas entre las que viven.
A lo largo de miles de años, las plantas y los animales han evolucionado para tolerar perturbaciones repentinas o condiciones persistentes en sus entornos locales. Todo organismo vivo es parte de una especie que ha descubierto cómo prosperar a pesar de las condiciones fluctuantes del ecosistema. Adaptación significa que la especie necesita rediseñarse y remodelarse para encontrar un nuevo nicho en un ecosistema cambiante. Para sobrevivir, la especie tendrá que encontrar un nuevo propósito.
Cambio climático: la falta de adaptación
Los cambios rápidos en un ecosistema, como el cambio climático, son problemáticos y no dan tiempo para que los humanos, los animales y las plantas se adapten al cambio nuevo y repentino en su ecosistema.
Los animales y las plantas se adaptan y cooperan, pero este no es un proceso rápido, y los cambios adaptativos dentro de un ecosistema pueden tomar múltiples generaciones o siglos. Una especie muere si no se adapta lo suficientemente rápido, pero las especies que muestren la mayor cooperación y adaptación tendrán una enorme ventaja al enfrentar perturbaciones y desastres.
Para llevar la idea de la adaptación un paso más allá, yo argumentaría que nuestro fracaso en combatir el cambio climático está arraigado en nuestra incapacidad humana para adaptarnos a las condiciones que causan el cambio climático. Nos adaptamos reconociendo las limitaciones de los entornos en los que vivimos y planificando en consecuencia para no explotar, consumir en exceso y contaminar. Si pudiéramos adaptarnos a las limitaciones de lo que nuestros ecosistemas pueden tolerar —por ejemplo, cuánto carbono puede tolerar nuestra atmósfera—, tendríamos una mejor oportunidad de supervivencia.
Competencia y falsa escasez
Las especies siempre están compitiendo por un nicho, ya que se esfuerzan por el mismo lugar en el ecosistema. La competencia ocurre cuando los organismos luchan por un mismo nicho o similar porque no hay un suministro adecuado de un recurso limitado en la misma área.
Por ejemplo, los guepardos y los leones se alimentan de presas similares (como impalas). Estos competidores también se matarán entre sí en la lucha por los recursos.
Cuando las especies luchan por un nicho, dependen de la competencia. La especie que gana la competencia transmite sus rasgos físicos a las generaciones futuras, mientras que la especie que pierde se extinguirá. La competencia «funciona» debido a la escasez de recursos.
Como sociedad humana, podemos decidir y organizarnos para determinar qué hacer cuando los recursos son escasos. Tenemos una función ejecutiva que nos permite gestionar o compensar la escasez. Yo argumentaría que muchos gobiernos crean escasez falsa a través de sus prioridades y políticas y las elecciones de qué programas cívicos deciden financiar y cuáles no. Esto prácticamente garantiza «perdedores» en nuestros sistemas sociales.
Reconociendo la cooperación humana
Darwin explicó en sus escritos que los «más aptos» no son necesariamente los más grandes, más fuertes o mejores luchadores del grupo. Detalló cómo una especie puede ser «apta» y sobrevivir mediante la cooperación.
La aplicación errónea de la teoría de Darwin por parte de los pensadores occidentales para centrarse selectivamente en la competencia es de gran alcance; el sesgo darwinista social hacia la competencia se ha utilizado para justificar la propiedad privada de los recursos del ecosistema en lugar de la propiedad comunal. Cuando los colonizadores desembarcaron en las Américas, Australia, Nueva Zelanda y África, dividieron las tierras indígenas de propiedad comunal y forzaron la privatización. En la propiedad privada, las personas compiten para poseer individualmente un bien del que se puede excluir el uso a otros. En la propiedad comunal, se requiere adaptación y cooperación para desarrollar una estructura de reparto.
En otra de mis conferencias, discutí cómo Elinor Ostrom ganó un Premio Nobel de Economía por su trabajo al oponerse a la inevitabilidad de la «tragedia de los comunes» e ilustrar que los recursos de propiedad comunal pueden ser bien administrados. Describió caso de estudio tras caso de estudio de cómo se desarrollaron las instituciones culturales indígenas para gestionar la cooperación, o como ella la llamó, acción colectiva, como un desafío directo a la idea de que la privatización es una parte necesaria de la modernización y el statu quo en el mundo occidental.
Los darwinistas sociales han negado los muchos aspectos y comportamientos de la sociedad humana que se basan en la cooperación, y eso ha tenido numerosas implicaciones negativas para la humanidad y el planeta. Es importante que no descuidemos e ignoremos la existencia de una cooperación exitosa dentro de nuestra propia ecología humana. Con una comprensión de la dinámica real del ecosistema, en lugar de extrapolaciones sesgadas y falsas, podemos reivindicar la cooperación.
Este análisis de Mona Shomali fue publicado originalmente en inglés en ‘The Revelator‘. Lo publicamos en español como parte de la alianza Covering Climate Now, que busca ampliar la cobertura sobre el cambio climático a nivel mundial.
Mona Shomali es una autora, artista y profesional del medio ambiente iraní-estadounidense. Su carrera comenzó como investigadora del caso Sarayaku contra Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como profesora adjunta, impartió clases en The New School, Pace y NYU. También ha enseñado ecología en el Jardín Botánico de Nueva York. Su libro de ficción sobre el clima, Water Mamas, explora el choque entre la espiritualidad indígena y la ciencia occidental.
Fuente: https://climatica.coop/capitalismo-ama-competencia-pero-naturaleza-otras-ideas/